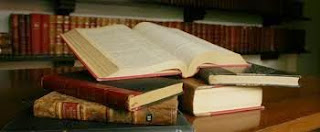.jpg)
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.
Noción:
Es la que se presenta entre dos partes o personas ligadas por un vínculo contractual, de tal manera que la victima o acreedor es la parte perjudicada en el contrato por el incumplimiento de la otra parte o deudor incumplido.
Elementos:
La doctrina y la jurisprudencia han coincidido que los elementos de la responsabilidad contractual son:
a.) La existencia de un contrato,
b) El daño,
c) Incumplimiento imputable al deudor (nexo de causalidad)
d) La mora del deudor.
Respecto del elemento culpa, no hay uniformidad de criterios, pues los doctrinantes se encuentran divididos, pudiéndose extractar dos corrientes doctrinarias:
a) Quienes consideran que la culpa contractual consiste en “ la inejecución o ejecución defectuosa de la prestación”, y el solo hecho de no haberse cumplido la prestación, o haberse cumplido de manera imperfecta se asume que el deudor ha incurrido en culpa. En otras palabras: la inejecución de la obligación es sinónimo de culpa. De este criterio son: Arturo Alesandry Rodríguez, Jean Carboniere, Marty Rainaud, Philipe le Torneau, y el colombiano Álvaro Pérez Vives.
b) Quienes consideran que la culpa no es elemento esencial de la responsabilidad contractual, pues, se hace necesario indagar y verificar en cada contrato el tipo de obligaciones existentes. Así por ejemplo en las obligaciones de medio la culpa es esencial, pues, debe ser probada o demostrada por el actor, mientras que en las obligaciones de resultado, la culpa no juega papel importante por cuanto la responsabilidad es objetiva y al deudor le incumbe la carga de probar una causa extraña para poderse exonera de responsabilidad, pues, al no hacerlo se le presume responsable. De esta corriente son Planiol y Ripert, Boris Starck, Cristian Larroumet y el profesor Javier Tamayo Jaramillo. (Ob., cit, Págs. 403 a 404)
Casos de responsabilidad contractual objetiva o sin culpa.
No se puede generalizar y tener por establecido que la “culpa” es requisito sine qua non de la responsabilidad contractual. En este sentido el Dr. TAMAYO JARAMILLO comparte plenamente la tesis expuesta por Planiolt y Ripert en el sentido de que la culpa del deudor no es elemento esencial en la responsabilidad contractual, por cuanto hay eventos en que la responsabilidad es objetiva, esto es, dejando a un lado el elemento subjetivo. Así por ejemplo:
1. Responsabilidad patronal en accidentes de trabajo (Art. 9º Decreto 1295-94).
2. Responsabilidad en el transporte terrestre (art. 981 y s.s. del Cod. De Ccio)
aéreo pasajeros. (Art. 1880 idem), y las demás modalidades de transporte
(fluvial, marítimo, ferroviario) .
3. Obligaciones de genero o en dinero (genero no perece).
4. Saneamiento por evicción y vicios ocultos. (Art. 932 y 949 C, Ccio).
5. Responsabilidad bancaria por pago de cheques falsos (Art. 1391 ídem).
6. Las ventas protegidas por el estatuto del Consumidor.
Graduación de la culpa contractual:
a. Noción:
El primer inciso del art. 1604 del Código Civil dispone: “ El deudor no es responsable sino de la culpa lata (grave) en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio reciproco; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.”.
De dicho enunciado, podemos extraer las siguientes reglas o enunciados generales:
A mayor beneficio en el contrato para el deudor mayor su compromiso y responsabilidad, pues se responde por las tres especies de culpa: grave, leve y levísima, habida cuenta que si responde por el descuido mas sutil e imperceptible con mayor razón debe responder por aquellos comportamientos que implican descuido leve y grave.).
A menor beneficio para el deudor menor su responsabilidad, pues, solo se responde por la culpa grave, de tal manera que el legislador le tolera o perdona la culpa leve y levísima. Aquí la responsabilidad es directamente proporcional al beneficio recibido.
A mayor beneficio para el acreedor, menor compromiso para el deudor, quien solo responde de la culpa grave, de tal forma que no responde por la leve y la levísima.
A menor beneficio para el acreedor mayor compromiso par el deudor, pues, responde de los tres grados de culpa: grave, leve y levísima. Aquí la relación es inversamente proporcional entre el beneficio y el compromiso.
Por ultimo, debe anotarse que el inciso final del art. 1604 consagra la posibilidad que el legislador establezca disposiciones especiales que modifican dichas reglas, o bien que las partes en atención al principio de la autonomía contractual modifiquen el grado de responsabilidad, como por ejemplo en los casos de los arts. 1732 , 2203 Nral 4º y 2247 del C.C.
Objeciones del Dr. Tamayo Jaramillo a la clasificación:
No obstante lo expuesto en el precedente acápite el profesor Tamayo Jaramillo critica seriamente la clasificación tripartita de la culpa al considerar “ que bien miradas las cosas, esa graduación de culpa es inaplicable como principio general, ya que son tantas las contradicciones que encierra ese articulo 1.604, que es imposible acomodarlo dentro de un contexto general, dadas las numerosísimas excepciones en que no es aplicado ni aplicable …” Veamos a continuación algunas de esas criticas, según el criterio del autor.
- Confunde las nociones de contrato y obligación al pretender generalizar el grado de responsabilidad en cada contrato por el beneficio obtenido en el mismo, siendo que en cada contrato pueden haber varios tipos de obligaciones con un régimen de responsabilidad o de culpa diferente, como por ejemplo en el contrato de arrendamiento: hay obligaciones de dar (pagar la renta: la cual es de genero, cuya responsabilidad es objetiva), de conservar la cosa en la cual se responde por la culpa leve, de no sub.-arrendar o ceder el contrato (obligación de no hacer, cuya trasgresión implica dolo). En conclusión pretendió el código establecer que todas las obligaciones de un mismo contrato fueran de la misma naturaleza susceptible de aplicarles el mismo régimen probatorio, lo cual no se puede aceptar.
- Considera compatibles la culpa y el caso fortuito: cuando en el segundo inciso del Art. 1604 establece que el deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora, o que este haya sobrevenido por su culpa, pues, es un contrasentido suponer que el caso fortuito y en general la causa extraña pueda ser imputable al deudor, pues, lo uno excluye lo otro, es decir si el caso fortuito se presente es porque no hubo culpa del deudor, y por el contrario siempre que haya culpa del deudor en cualquier grado no se podrá hablar de caso fortuito o fuerza mayor.
- Cuando la ley sólo habla de culpa sin cualificarla, no se debe aplicar la clasificación del Art. 1604: Mientras el primer inciso del 1604 hace responsable al deudor de un determinado grado de culpa según el beneficio, el segundo inciso lo responsabiliza de cualquier grado de culpa pues no hace distinción. De igual manera en muchos artículos del código se responsabiliza al deudor en general por la culpa sin cualificarla, tales como el 1578 (deudores solidarios), 1882 (vendedor que retarda la entrega) 1983 (arrendador o sus dependientes) 2005 (daños del arrendatario) 1730 (la cosa que perece en poder del deudor). Entonces, nos preguntamos: ¿Cuándo la cosa vendida perece por culpa levísima del deudor no se responde, por cuanto como el contrato beneficia a ambos el deudor solo responde por la culpa leve? He ahí la gran contradicción.
- La culpa presunta es incompatible con la graduación de las culpas: Pensemos en el ejemplo de la persona que le prestan un caballo dos hermanos copropietarios, pero uno de ellos si le cobra y el otro no. Entonces respecto del que cobra el deudor tendrá una responsabilidad hasta por culpa leve, mientras que respecto del que no cobro se tendrá una mayor responsabilidad, esto es, hasta por culpa levísima, de tal manera que seria absurdo en el evento de haberse perdido el caballo por una “culpa levísima” que quien cobro suma alguna no pudiera reclamar por la perdida del equino, mientras que quien presto gratis si pudiera reclamar, siendo que en ambos casos se presume la culpa del deudor (Art. 1730).
- Falsa equidad en la graduación de culpas: Según Tamayo la norma no hace diferencia respecto del deudor en cuanto al grado de su responsabilidad según el beneficio que reporte del contrato (lo cual es errado, pues, pienso que el Código si lo hace), así por ejemplo: el depositario de un caballo que cobra $ 1.000,oo mensuales por el deposito, tendrá el mismo grado de responsabilidad de quien cobra $ 100.000,oo mensuales, pues, en ambos casos se reporta beneficio. Y quien presta el mismo servicio en forma gratuita solo responde de la culpa grave, mientras que quien cobra $ 1.000,oo responde de la grave y la leve al igual que lo hace quien cobra $ 100.000.oo, siendo que no hay gran diferencia monetaria entre quien cobra $ 1.000,oo y quien no cobra nada, mientras que si la hay entre quien solo cobra $ 1.000,oo y quien cobra $ 100.000,oo de tal manera que no seria justo que quien solo cobra $ 1.000,oo tenga el mismo grado de responsabilidad de quien cobra $ 100.000,oo mientras que quien no percibe nada por el deposito tenga menor responsabilidad siendo que no hay gran diferencia monetaria con el que cobra $ 1.000,oo
Casos de culpa cualificada:
Nos referimos a aquellos eventos en que el Código Civil si clasifica el grado de culpa para la responsabilidad del deudor:
Art. 1.997: En el arrendamiento establece una culpa LEVE para el arrendatario en la conservación de la cosa.
Art. 2155: En el mandato establece culpa grave y leve para el mandatario.
Art. 2203: Culpa levísima para el comodatario.
Art. 2204: Culpa leve para el comodatario cuando el comodato fuere en pro de ambas partes, y culpa grave solamente cuando fuere en pro del comodante.
Art. 2247: Culpa grave para el depositario como regla general, salvo que por convenio de las partes se acuerde que responda de toda especie de culpa.
Casos de Culpa sin cualificar:
Son aquellos eventos en que el Código olvida clasificar la culpa, en cuyo caso somos del criterio que se hace necesario interpretar las normas en armonía con la regla general del art. 1604, esto es, acudir a dicho precepto y verificar la clase de contrato en particular según el beneficio reportado. Otra solución podría ser acudir al segundo inciso del art. 63 que dispone: “ Culpa o descuido sin otra calificación, significa culpa o descuido leve.” Claro esta que para el profesor Tamayo Jaramillo ambas interpretaciones son erróneas: “ …, no solo por lo excluyentes, sino porque cualquiera de las dos que se trate de aplicar hasta el extremo desestructura totalmente la teoría general de las obligaciones.
Art. 1578: Caso de los deudores solidarios en la entrega de la cosa.
Art. 1730: La cosa que perece en poder del deudor.
Art. 1882: Caso del vendedor que retarda la entrega de la cosa.
Art. 1941: El hecho o culpa del comprador en el pacto de retroventa.
Art.1983: La culpa del arrendador en la entrega del bien arrendado.
Art. 2005: Los daños de la cosa arrendada en poder del arrendatario.
Casos en que no se aplica la clasificación de la culpa:
Casos en que no se aplica la clasificación de la culpa:
Nos referimos a aquello eventos en que no tiene operancía la clasificación de la culpa, pues de todas maneras habrá responsabilidad del deudor.
a. Casos de incumplimiento puro y simple en obligaciones de dar o entregar cosas de género ( ejem: pagos de sumas de dinero).
b. Casos de responsabilidad moratoria, pues, solo se admite como causal de exoneración el caso fortuito o fuerza mayor (Art. 1616).
c. Art. 928 del Cod, Ccio, el vendedor solo se exonera por la perdida de la cosa invocando una causa extraña.
d. Art. 992 Contrato de Transporte, pues solo se exonera con la prueba de la causa extraña, o la culpa de la victima.
e. Art. 1391 del cod. Ccio, la responsabilidad del banco por el pago de cheques falsos, salvo que logre demostrar la negligencia del cuentacorrentista.
Cláusulas que limitan, reducen o exoneran de responsabilidad:
Conviene destacar que sobre el tema no hay uniformidad de criterios, de tal forma algún sector de la Doctrina y la jurisprudencia nacional es del criterio que no son validas por cuanto atentan contra los sentimientos morales y las leyes básicas de la organización social, fomentan el descuido en la prestación de los servicios, disculpan la torpeza la negligencia e incluso la malicia; o bien, porque no fueron discutidas y analizadas por la parte a quien se le quieren oponer o hacer valer, sino que por el contrario le han sido impuestas contra su voluntad, como ocurre en los contratos de adhesión.
Por el contrario, otro sector de la doctrina considera que son validas o aceptadas, siempre y cuando no lleguen al extremo de perdonar el dolo o la culpa grave, o no afectar derechos de la personalidad relacionados con la salud o la integridad corporal. O bien, porque el mismo legislador colombiano permite en el inciso final del art. 1604 modificar el régimen común de responsabilidad del deudor, y en algunos casos puntuales establece la posibilidad de exonerarse de responsabilidad, como acontece en las hipótesis previstas en los arts. 2072 (arrendamiento de transporte) y 2271 del Cod. Civil (este ultimo en relación con el contrato de hospedaje).
En términos generales se pueden señalar los siguientes principios generales para admitir la legalidad o validez de las cláusulas limitativas, reductivas o exonerativas de responsabilidad del deudor:
Que no viole el principio previsto en el articulo 15 del Código Civil, en el sentido que la renuncia solo se refiera al interés individual del renunciante, y que la renuncia no este prohibida por el legislador, como acontece en los casos previstos en el art. 524 del Cod. De Ccio., que establece unos privilegios o derechos para el inquilino en materia de renovación del contrato (estabilidad y preferencia), los cuales no pueden ser desconocidos ni renunciados en el contrato de arrendamiento, o bien en las hipótesis previstas en el art. 1162 para el contrato de seguro cuyas normas son inmodificables por las partes, específicamente los arts. 1058 incisos 1º, 2º y 4o., 1065, 1075,1079,1089,1091,1092,1131, 1142 a 1146, 1150, 1154, y 1159.
Que no violen el orden públicos, y las buenas costumbres (art. 16 del C.C).
Que sean analizadas y discutidas por las partes del contrato, pues, su redacción unilateral e impuesta les resta validez. De ahí que se diga que son inoponibles frente a terceros, como acontece con las cláusulas exonerativas de responsabilidad para la entidad financiera en los contratos de leasing de vehículos cuando se causan daños a terceros (pasajeros y no ocupantes del vehiculo).
· Que no se refieran a derechos relacionados con la integridad corporal o de la salud del contratante, como acontece en los contratos de prestación de servicios médicos en los cuales el galeno pretende exonerarse de responsabilidad por daños causados al paciente o efectos adversos por hipótesis de riesgos previsibles, pues, el art. 16 de la ley 23-81 solo le permite exonerarse en los casos de “ riesgos atípicos o imprevisibles”.
Por la importancia del tema y para complementar los temas vistos en clase, a continuación transcribimos parcialmente (se recomienda su lectura completa) la conferencia dictada por el Dr. JAVIER TAMAYO JARAMILLO en la Universidad EAFIT de Medellín en octubre de 2.005.
Se presume, pues, le incumbe al acreedor probarla. Mientras que en las de resultado algunos estiman que como regla general la culpa se presume, y el deudor se exonera probando una causa extraña. Otros autores, como Tamayo Jaramillo son del criterio que se presume la responsabilidad y no la culpa, pues, ni siquiera la causa extraña lo exonera, como acontece en las obligaciones de genero, en la del transporte aéreo, en el saneamiento por evicción y vicios ocultos, y en la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo, casos estos de evidente responsabilidad objetiva contractual, de ahí que no haya razón para presumir la culpa.
No se puede generalizar como lo hace el Art. 1604 en el sentido que todas las obligaciones de un contrato son de medio, o bien de resultado EN FORMA EXCLUSIVA, pues, bien puede ocurrir que en un solo contrato haya de ambas especies de obligación, como acontece en el contrato de arrendamiento: son de medio las de conservar la cosa en buen estado y de resultado las de pagar el precio o renta y darle el uso pactado en el contrato, así como restituir el bien una vez terminado el contrato.
Las partes pueden cambiar la naturaleza de la obligación:
El inciso final del Art. 1604 del C.C., le permite a las partes modificar la regla general de responsabilidad, de tal manera que es aceptado que siendo la obligación de medio las partes la conviertan en de resultado, como acontece con el cantante que exonera al empresario del pago parta el evento de que no se logre el resultado obtenido, o el abogado que exonera del pago a su cliente si no ganan el proceso. De todas maneras, la ley es más rígida en tratándose de la conversión de la obligación de resultado a una de medio, así por ejemplo en el contrato de transporte no se aceptan las cláusulas exonerativas de responsabilidad del transportador (Art. 992 Cod, de Ccio.). El Art. 1732 del CC., permite al deudor hacerse cargo de algún caso fortuito en especial, o de todo caso fortuito, lo que se traduce en convertir la obligación de medio en de resultado.
Criterios para distinguirlas:
De la obra del profesor Tamayo Jaramillo, extraemos los siguientes criterios que ayudan a identificar frente a que tipo de obligación estamos:
a. Por decisión expresa del legislador: Nunca veremos en el Código Civil norma alguna que expresamente hable de obligaciones de medio o de resultado. Pero si se encuentran normas que regulen el régimen probatorio de la culpa en determinados contratos, como acontece en el transporte de personas o cosas (Art. 992), en el mandato cuando establece que solo podrá ser condenado el demandado cuando se pruebe su culpa.
b. Por voluntad de las partes: Virtud al principio de la autonomía contractual de las partes, estas pueden convenir que la obligación sea de medio o de resultado. Como acontece en el Art. 1732 del C.C, que permite al deudor hacerse cargo de todo caso fortuito o de alguno en particular. La ley permite que al deudor se le rodee de mayor severidad en el régimen probatorio, de tal manera que es muy factible hacer que obligación de medio se convierta en de resultado. Ejemplos: el caso del cantante, el de los abogados.
c. Por la naturaleza de la obligación: En algunos contratos que tienen pluralidad de prestaciones para las partes, resulta difícil en un momento dado calificar la naturaleza de las obligaciones principales que lo conforman, de tal manera que difícil encasillarlos en uno u otro grupo de obligaciones, tal como acontece en el contrato de hospitalización en donde la obligación de albergar al paciente presenta muchos matices en relación con la mayor o menor onerosidad del servicio prestado, pues, si el servicio es gratuito y las condiciones del hospital son precarias, con toda seguridad que no habrá forma de brindare compañía nocturna al paciente, de tal forma que si este se lesiona durante en la noche por levantarse de la cama, muy probablemente no habrá responsabilidad del centro medico. De todas maneras, por muy gratuito que sea el servicio, al menos habrá una cama que no ofrezca peligros de caída, o una habitación que se vea sometida a filtraciones de aguas o de viento excesivo que puedan afectar la salud del paciente, etc.
d. Por la mayor o menor probabilidad de lograr el resultado: Cuando ni las partes, ni el legislador han señalado el régimen probatorio, la obligación será de medio o de resultado, según la mayor o menor posibilidad que tenga el deudor de alcanzar el objetivo propuesto por el acreedor. Si el deudor cuenta con reducido número de posibilidades de lograr el resultado entonces la obligación será de medio, como acontece con los médicos y abogados. En esto también influye el papel activo o pasivo que juegue el acreedor en la ejecución del contrato, así por ejemplo en el contrato de transporte el pasajero y los equipajes asumen un papel completamente pasivo, mientras que el deudor o transportador asume un papel activo en la ejecución del contrato, de tal manera que el acreedor ve menguadas sus posibilidades de lograr el resultado pretendido porque no tiene forma de controlar y conocer los movimientos del deudor, mientras que este tiene mayores probabilidades de conseguirlo.
1. Obligaciones de Seguridad y garantía:
A juicio del profesor Fernando Hinestrosa Forero del Externado, las obligaciones de seguridad y garantía son una variedad de las obligaciones de resultado, en la cual el deber del deudor es más estricto, pues pueden ir hasta el riesgo mismo. Para el autor en la obligación de garantía el deudor no solo se compromete a la obtención de un resultado concreto y favorable al acreedor, sino que asume toda clase de riesgos, o algunos específicos y determinados por disposición legal (contrato de transporte) o por convenio de las partes (Art. 1732 del CC. , responder hasta por el caso fortuito).
En la obligación de seguridad el interés del acreedor consiste en una tranquilidad o seguridad de que el deudor le presta u otorga al estar asumiendo determinados riesgos, como por ejemplo el saneamiento por evicción, por vicios ocultos, y el mismo contrato de seguro.
La doctora Beatriz Quintero de Prieto en su obra “Teoría básica de la indemnización” (Pág. 26) las trata como sinónimas o idénticas en el sentido de por ellas una persona debe indemnizar a otra por un daño que muy probablemente obedece a un caso fortuito. En ellas el obligado es un garante, un asegurador que responde o cubre un caso fortuito. Así por ejemplo en el contrato de transporte la persona humana se ve casi como “un objeto “al que se le debe transportar de un lugar a otro “sano y salvo”. Igual situación acontece con las personas o pacientes hospitalizados en un centro medico. En estos casos, la doctrina universal considera que aunque no se pacte en el contrato o el legislador no lo diga se entiende inmersa o inherente al contrato.
2. Responsabilidad profesional:
Hubiéramos deseado tratar este tema en capítulo aparte e independiente por la importancia del mismo, aunque sorprende el hecho que ningún autor nacional de los que se dedican al estudio de la responsabilidad civil separen algunas páginas en sus obras. No obstante, trataremos de hacer un bosquejo muy general, que al menos pueda servir de ubicación conceptual sobre el tema.
En un texto con versión impresa y publicada en internet los autores LILIA COTE y PAUL GARCIA, afirman que se entiende por responsabilidad profesional:
“ La obligación de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios incluso, dentro de ciertos límites, cometidos en el ejercicio de su profesión. Entraña el compromiso moral de responder de los actos propios y, en algunos casos, de los ajenos, y la obligación de reparar o indemnizar la consecuencias de actos perjudiciales para terceros. (cursiva y negrillas fuera de texto).
En ese orden de ideas, el concepto aplica para todas las profesiones, e incluso algunas de ellas han tenido de tiempo atrás su propio estatuto.
Veamos a título de ejemplo algunas de ellas:
1º. Abogados: Inicialmente el Decreto 196 de 1.971 y en la actualidad por la ley 1123 de 2.007 art. 19: DESTINATARIOS. Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con licencia provisional. Se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem. Igualmente, lo serán los abogados que en representación de una firma o asociación de abogados suscriban contratos de prestación de servicios profesionales a cualquier título.
2º. Médicos en general: Ley 23 del 18 de febrero de 1.981 y su decreto reglamentario Nro. 3380 de 1.981.
3º. Médicos anestesiólogos: la ley 6ª de 1.991.
4º. Bacteriólogos: la ley 36 de 1.993.
5º. Terapia Ocupacional: ley 31 de 1.982.
6º.Fisioterapia: Ley 9ª. De 1.976. (arts. 3º, 10, y 12).
7º. Sicólogos: ley 58 de 1.983 (arts. 12,13 y 14).
8º. Microbiología y laboratorio clínico: ley 58 de 1.983 (arts. 4º, 11 y 12).
9º.Odontólogos: Ley 35 de 1.989 y Decreto 491 de 1.990
10º.Contadores: Inicialmente fue la ley 145 de 1.960 modificada por la ley 43 de 1.990.
11º. Ingenieros Civiles: Arts. 5º, 6º, 7º, 23, y 50 de la ley 400 de 1.997, ley 842 de 2.003 (ética de los ingenieros), ley 1229 de 2.008 (construcciones sismo resistentes), y art. 2060 Nral. 3º del C.C.
12º. Arquitectos: ley 435 de 1.998.
Bibliografía:
1º. La culpa contractual de Javier Tamayo Jaramillo, Edit. Temis, 1.989. 2º Derecho Civil Contrato de Arturo Valencia Zea., Tomo IV., Edit, Temis.3º. Estudios de Derecho privado contemporáneo de Jorge Suescun Melo,Edit. Legis, dos tomos 4º. Tratado de Responsabilidad Civil de Javier Tamayo J, Tomo I, Págs. 395 a 574 Edit. Legis, segunda reimpresión 2.007.- 5º.La responsabilidad profesional y su aseguramiento de Diego Fernando Garcia Vasquez, Ediciones Librería del profesional, Bogotá, 2010.

No hay comentarios:
Publicar un comentario